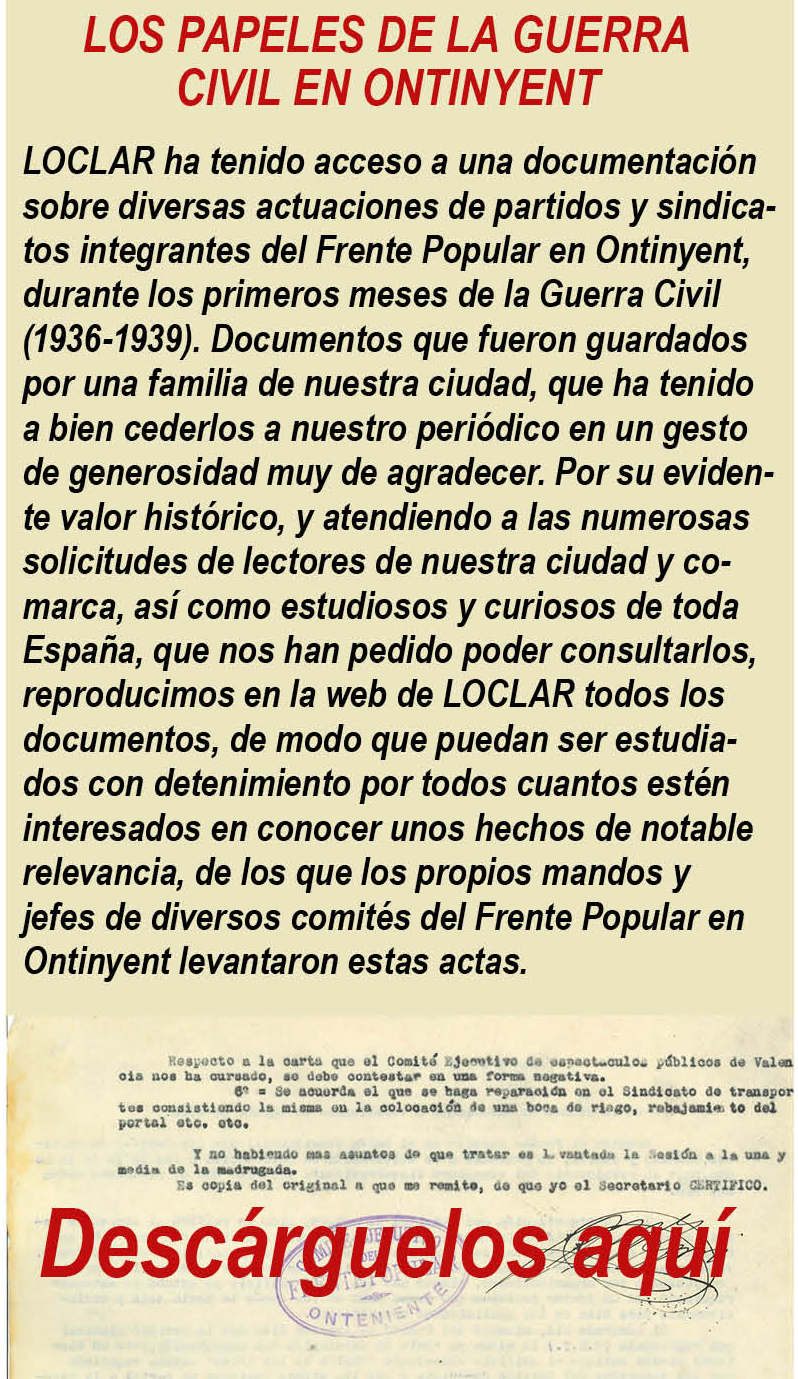Hasta ahora se decía que una cereza sacaba otra cereza. Apunten también otra posibilidad: Una boda saca otra boda. Les cuento. Mis consuegros, Arturo y Rosario anunciaron semanas atrás su propósito de celebrar sus bodas de oro. Y así lo hicieron el pasado sábado, en una ceremonia recordatoria de cuando cincuenta años atrás se dieron el sí quiero. Medio siglo después, el matrimonio Reig-Pla llegaba hasta el altar mayor del Colegio de la Concepción para renovar su compromiso y, cómo no, dar gracias a Dios por estos años de convivencia, mutua ayuda, recíproca comprensión y cariño compartido.
A veces, como es el caso, lo que la naturaleza niega lo termina proporcionando el amor. De ese modo, llegaría su hijo Artur, mi yerno, que leyó emocionado –y a todos nos emocionó— una hermosa declaración de filial cariño y sincero agradecimiento para unos extraordinarios padres, que también han demostrado ser magníficos yayos desde hace seis años cuando nació su nieta Aitana, que también lo es mía. Aitana, por cierto, leyó las peticiones de los fieles y lo hizo con una soltura que nos dejó a todos felizmente sorprendidos y admirados.
En estos tiempos los compromisos matrimoniales ante el altar son cada vez más escasos. En muchos casos no se trata de un trasvase hacia el matrimonio civil, sino que cada vez son más las parejas que prefieren convivir sin ligaduras formales de ningún tipo. Los hay que ni siquiera pasan por el negociado municipal en el que es posible inscribirse como “parejas de hecho”, con los consiguientes riesgos que a veces surgen por la imposibilidad de demostrar una convivencia que genera obligaciones pero también derechos.
Por eso, a quienes se muestran escépticos o desconfiados ante la consistencia y durabilidad de un mutuo compromiso, convendrá ponerles el ejemplo que nos ofrecen varios matrimonios de Ontinyent (nueve, pero tal vez alguno más que no hemos sabido localizar) en los que se da la feliz circunstancia de que todos ellos se dieron el “sí, quiero” ante el altar el 1 de mayo de 1967. Ahora, cincuenta años después, pueden festejar el haber llegado, mejor que bien, a sus bodas de oro. Me refiero a los matrimonios formados Arturo Reig- Rosario Pla; Ramón Penadés y María Ureña; José Ureña y Maruja Beneyto; Alberto Valls y Lucía Beneyto; Rafael Ribera y Maruja Aleixandre; Gonzalo Guillem y Conchín Montagut. Y alguno más.
Feliz coincidencia la que se ha dado en estos matrimonios y de la que en ésta edición de LOCLAR su equipo de redacción ha tratado de reflejar con el despliegue gráfico y literario que bien merece el acontecimiento. Seguro que quienes lean estas líneas compartirán mi percepción, de que estos matrimonios representan lo mejor de una generación de ontinyentins, que aceptaron el reto de conseguir lo mejor para sus familias a base de trabajo, esfuerzo y constancia. Repase quien quiera la biografía de cada uno de ellos y observará rasgos comunes en el sentido que apunto.
A la buena cosecha matrimonial que se dio en 1967 y que ha llegado hasta nosotros representada en estos ejemplos, debo añadir que estamos a pocas semanas de otras bodas de oro, las del matrimonio formado por Ceferino Micó y Consuelo Turégano. Una pareja entrañable, festera, padres de festeros y capitanes, como lo es Cefe por el bando moro en este 2017, y que si como padres han merecido el cum laude, en su papel de abuelos llevan ganadas varias matriculas de honor.
Los sociólogos, que a veces nos sorprenden con estudios cuya utilidad solo ellos conocerán, bien podrían echar un vistazo a las circunstancias personales, sociales, religiosas, de estos nueve matrimonios que nos han dado sobradas muestras de que muy bien pueden ser puestos como ejemplo de perseverancia, constancia, descendencia y condescendencia. Y que quienes tan escépticos se muestran en nuestros días a comprometerse, que valoren la lección que estos ontinyentins nos han dado sin pretenderlo, sólo cumpliendo con su deber de esposos. Que les dure por muchos más años esa compartida felicidad.