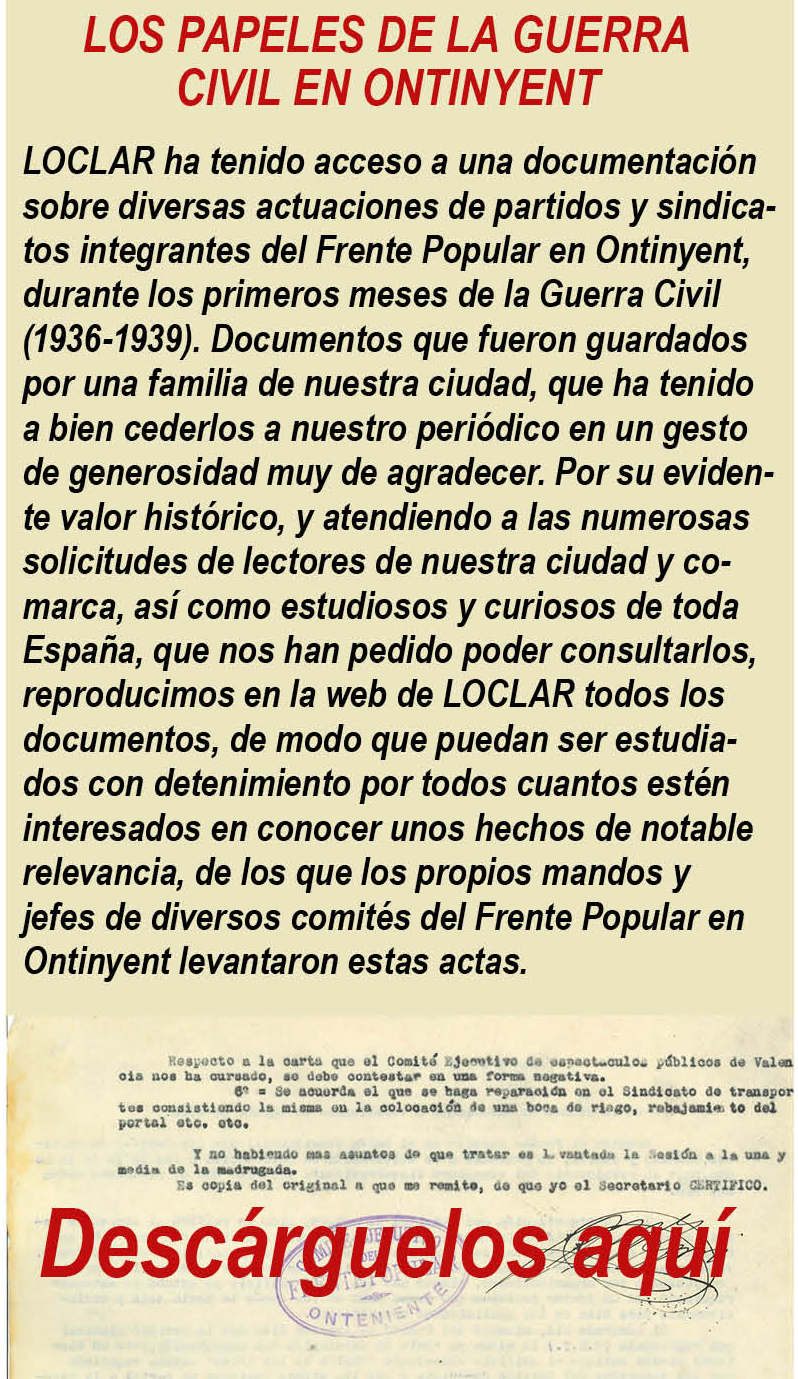Trato de hilvanar datos y reflexiones sobre los penúltimos acontecimientos de aquí, allá o acullá, para darles forma de columna y apenas lo consigo. Mis pensamientos se van a la isla de La Palma, la isla bonita como se la conoce haciendo justicia a sus paisajes, a su limpio y astronómico cielo, a sus campos de plataneras, a la amabilidad de sus gentes, a sus inigualables y únicas fiestas lustrales dedicadas a la Virgen de las Nieves y su famoso Baile de los Enanos.
El infierno ha abierto sucursal en La Palma arrojando por cientos de miles, millones y mas millones de metros y más metros cúbicos de lavas, cenizas y rocas incandescentes que arrollan cuanto encuentran a su lento pero brutal avance, sepultando viviendas, campos de cultivos – la mayor parte de plataneras— carreteras, caminos, ermitas, campos de deportes, camposantos, y sobre todo esperanzas.
Nada ni nadie puede oponerse a tan descomunal frente contra el que el hombre, impotente e incapaz, no dispone de medios con los de detener tan devastador alud. Las buenas gentes de La Palma, a las que quiero hacerles llegar mi solidaridad y afecto, tratan de salvar de la imparable e inmediata destrucción de sus casas aquellos recuerdos, bienes y objetos que consiguen seleccionar y cargar con la mayor de las prisas y el peor desasosiego. Saben que nada que cuanto dejen atrás volverá a ser suyo. Ni de nadie más que del monstruo roqueño que se enseñorea de unas fértiles y trabajadas tierras y las condenada a quedar ocultas hasta el fin de los tiempos.
Carlos Herrera pregunta a sus oyentes en la COPE qué sería aquello que de modo preferente salvarían en caso de que le ocurriese lo mismo que les está pasando a esos ya más de seis mil palmeros obligados a salir de casa con lo justo. Escuchaba al maestro de la radio y me puse a cavilar qué cosas trataría de no dejarme atrás si me viese obligado a una forzosa escapatoria.
Además del ordenador y un disco duro con miles de fotos familiares, trataría de poner a salvo algunos libros, ya queridos compañeros. El Quijote de la Mancha con ilustraciones de Gustavo Doré, que compró mi bisabuelo José Eugenio Alfonso a principios del pasado siglo, estaría entre las preferencias.
Cavilé sobre qué mas podría poner salvar de su segura pérdida y en eso que me vi agarrando un viejo molinillo de café por muy atrás que estuviese en valor de otros cuadros u objetos. ¿Y por qué precisamente un molinillo de café? Porque tiene su historia que aún siendo personal es del todo transferible. Lo veo manejado por las manos blancas de estilizados dedos de la abuela Emilia. Su ceguera a lo largo de más de la mitad de sus noventa años no le impide manejarlo con soltura. Ahora deposita en la tolva un puñado de granos tostados de cebada, la malta sustitutiva del café, entonces objeto de culto y deseo tantas veces imposible. Ahora extrae de la cajetilla los granos ya molidos y los deposita en un bote. Repite la operación. Yo miro a los ojos sin vista de mi abuela que sin embargo detecta mi presencia y me pregunta mientras sigo absorto admirando la pulcritud de su trabajo sin que un grano caiga al suelo.
Cuando murió la abuela Emilia el viejo molinillo de café quedó, inmóvil para siempre, sobre una repisa en el comedor de la que fue su casa. Muchos años más tarde mi prima, también Emilia como ella, que lo había heredado de su madre debió recordar mi querencia por aquel precioso artilugio y me lo regaló. Espléndido detalle el suyo. Cada vez que lo veo, que lo tengo en mis manos, veo las de la abuela Emilia moviéndolo con la delicadeza de quien supo suplir con pericia y cuidado su falta de vista. Y hasta creo percibir, después de tanto tiempo allí conservados, aquellos aromas que solo de modo excepcional y muy de tarde en tarde eran de café café. ¿Cómo no salvarlo llegado el caso?